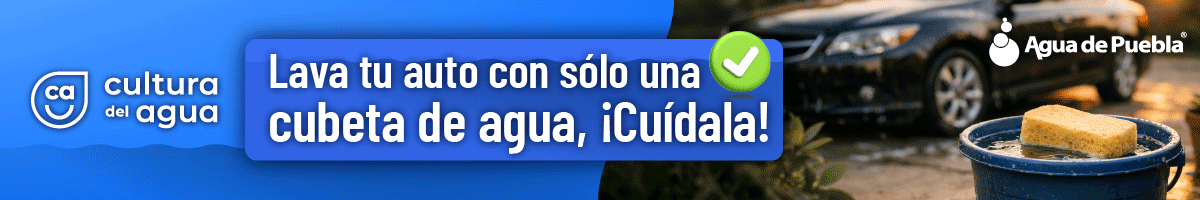Por Manuel CARMONA
Defender la vigencia de las diputaciones plurinominales en México no es un capricho de especialistas ni una coartada para preservar privilegios partidistas; es, ante todo, una defensa de la democracia misma y de una conquista histórica que costó décadas de lucha política, represión y exclusión. Quienes hoy proponen su eliminación suelen hacerlo desde una narrativa simplista: que son “curules regaladas”, que encarecen al sistema o que distorsionan la voluntad popular. Pero esa lectura ignora deliberadamente el contexto autoritario del que surgieron y el papel decisivo que han jugado para abrir el sistema político mexicano.
Las diputaciones plurinominales nacieron como un correctivo democrático. Durante buena parte del siglo XX, México vivió bajo un régimen hegemónico en el que la competencia electoral era más formal que real. El partido en el poder ganaba prácticamente todos los distritos de mayoría, no porque representara a la totalidad de la sociedad, sino porque controlaba las reglas, las instituciones y, muchas veces, el resultado. En ese contexto, millones de votos de oposición simplemente no se traducían en representación. La pluralidad social existía, pero estaba excluida del Congreso.
La representación proporcional —de la cual derivan las diputaciones plurinominales— fue la respuesta a ese déficit democrático. Su objetivo fue claro: que las minorías políticas también tuvieran voz en el Poder Legislativo y que el Congreso reflejara, de manera más fiel, la diversidad ideológica del país. No se trató de un regalo del régimen, sino de una concesión arrancada mediante presión social, movilización política y negociación tras crisis recurrentes de legitimidad.
Aquí conviene subrayar un punto incómodo para muchos críticos actuales: la izquierda mexicana fue una de las principales beneficiarias —y defensoras históricas— de las diputaciones plurinominales. Durante décadas, cuando ganar un distrito era prácticamente imposible para partidos opositores, la vía plurinominal permitió que voces socialistas y progresistas pudieran acceder al Congreso. Gracias a ese mecanismo, líderes, ideas y agendas que hoy son parte central del debate nacional lograron sobrevivir políticamente y construir una base institucional.
Sin las diputaciones plurinominales, la izquierda difícilmente habría acumulado experiencia parlamentaria, visibilidad pública y capacidad de incidencia. Fue desde esas curules que se impulsaron reformas democráticas, se denunciaron fraudes electorales, se defendieron derechos laborales y sociales, y se fue erosionando el monopolio político del viejo régimen priísta. Paradójicamente, quienes hoy gobiernan —o quienes se reivindican herederos de esas luchas— llegaron al poder en un sistema cuya apertura fue posible, en buena medida, gracias a la representación proporcional.
Eliminar las diputaciones plurinominales sería, por tanto, un acto de desmemoria histórica y un retroceso democrático. En una sociedad tan plural, desigual y diversa como la mexicana, pretender que la representación se agote en la lógica de “el ganador se lo lleva todo” es volver a un modelo que ya demostró su vocación excluyente. La democracia no consiste solo en contar votos, sino en garantizar que esos votos se traduzcan en representación efectiva, incluso —y sobre todo— cuando no favorecen a la mayoría circunstancial.
Además, las diputaciones plurinominales cumplen una función de equilibrio institucional. Permiten que fuerzas políticas con respaldo nacional, pero disperso territorialmente, estén presentes en el Congreso; incentivan el debate; y evitan que una sola fuerza concentre un poder legislativo desproporcionado. En tiempos de polarización, estos contrapesos no son un estorbo, sino una garantía mínima contra decisiones unilaterales y tentaciones autoritarias.
Es legítimo discutir mejoras al sistema: reglas más estrictas de selección, mayor rendición de cuentas o mecanismos que acerquen a los legisladores plurinominales con la ciudadanía. Lo que no es legítimo es descalificar de raíz una figura que ha sido clave para la democratización del país. Reducir el debate a un eslogan antipolítico solo empobrece la conversación pública y abre la puerta a soluciones que, bajo la promesa de “simplificar”, terminan concentrando el poder.
Defender las diputaciones plurinominales es defender la memoria de una lucha democrática de décadas y reconocer que la pluralidad no es una concesión graciosa del poder, sino un derecho ciudadano. Es aceptar que la democracia no siempre produce resultados cómodos, pero sí más justos y representativos. Y es, finalmente, recordar que ningún proyecto político —ni siquiera el que hoy se asume mayoritario— debería dinamitar los cimientos que hicieron posible su propia llegada al poder.
- El autor es abogado, escritor y analista político