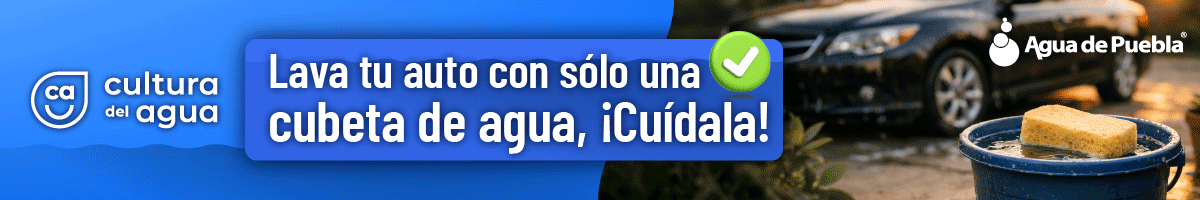César Pérez González / @Ed_Hooover
Comprender el proceso de identificación del naciente pueblo mexicano al término de la Guerra de Independencia implica –necesariamente– desapropiarse de todo juicio de valor para observar el fenómeno con el máximo de alejamiento. Simplemente, es arrancar cualquier dejo de nacionalismo que interfiera en la interpretación, actitud que por experiencia social destruye todo lo que toca, herencia corruptora del romanticismo como forma política y artística de concebir el mundo.
Teniendo en cuenta estos parámetros es fácil comparar –con su respectivo siglo de diferencia– al movimiento independentista con la Revolución de 1910, pues el resultado histórico se asemeja tanto que parecen instancias hermanas, aunque no necesariamente. Me explico. El habitante que presencia la caída de la Corona española en México no cuenta con una identidad nacional –de inicio– que dé cuenta de su lugar en el mundo.
Es decir, su realidad próxima –que no total– se basa en lo perdido, nada menos que 300 años de una dependencia absoluta de Europa, junto a pequeñas sendas tradicionalistas que fueron marcando –por llamarlo así– la denominación de origen de las diferentes partes del territorio. El norte y su ritmo de vida son opuestos al sur, y viceversa, aunque el centralismo, vivido hasta la fecha, termina imponiendo su ruta social.
Pese a las ideas academicistas e históricas, el naciente mexicano no español ni indígena, tampoco criollo o mestizo; ha dejado en el camino cualquier paradigma que lo oriente en su presente. El peso moral debió ser tan fuerte que la única salida observable sea sujetarse de objetos endebles para explicar su “misión”, ya fuera la religión, tomar las armas, la vida política igualmente era sólo para algunos.
El denominador es la exclusión, sencillamente; el pobre lo es más, el rico termina asumiéndose como el salvador en el horizonte –práctica que sigue latente a la fecha sin decoro–, mientras la Iglesia se colma del poder absoluto heredado del Virreinato. Es en este punto donde el clero ve la oportunidad para ser el fiel de la balanza en todas las actividades, hasta negar la posibilidad de existir y ofrecer una buena muerte a propios y extraños.
La salida será irremediablemente el nacionalismo en su etapa más ínfima, por supuesto, regalo –otra vez– de las tierras europeas. El resultado lleva a enumerar cualquier cifra de intervenciones, guerras internas y exhiben un México debilitado en sus instituciones y frágil en los ideales políticos. Probablemente, el primer signo nacional en este vaivén sea el intento de reconquista español de 1829, de ahí la fragmentación es latente: centralistas y federales, así como Guerra de Reforma, invasión norteamericana, la francesa y consecuente el Segundo Imperio.
Ya reforzado el concepto de nación Porfirio Díaz, el gran eslabón de este pensamiento –no así Benito Juárez–, se convierte en el antihéroe que debe ser combatido hasta derrocarlo por una suerte de validación del nuevo sistema político que lo minimiza en su importancia histórica, de la cual Puebla tiene una amplia deuda que raya en lo absurdo. Seguramente desmitificarlo ofrecerá al cúmulo social otras herramientas para explicar y valorizar su lugar al menos en lo más alto de los 120 años previos.
Derrotado Porfirio Díaz la nación mexicana se une bajo ideales de no reelección, democracia, unión y esperanza, siendo estos dos últimos los que se trasladan desde la consumación de la Independencia –para muestra la bandera Trigarante de Agustín de Iturbide– para adecuarlos al triunfo de Francisco I. Madero, quien morirá por una serie de malas decisiones que a su tiempo se abordarán. Mientras tanto, cabe decir que el poder será asumido por la idea de nación agonizante del Porfiriato.
Ahora sí, el aparato político se vuelca para ofrecer un sentido de apropiación que legitime el movimiento armado. Si al final de la Independencia el mexicano está en el limbo, ahora muertos los caudillos identificarse se logra con la ruptura del pasado: Díaz e Iturbide comparten la misma suerte, es decir, una anquilosada manipulación de las masas.
Lo mismo pasa con la herencia idealista: clero y política ahora se apropian con un siglo de diferencia del movimiento. No obstante el resultado es igual, abundante carga de sentido por lo propio, lo nacional, pero tan frágil que no soporta la mejor interpretación, tal cual a la fecha se vincula con el patriotismo, nueva tarea para el investigador de los fenómenos sociales e históricos. ¿En verdad tenemos que negar la urgencia por desmitificar el pasado y exponer nuevas vías de pensamiento social desde esta óptica?